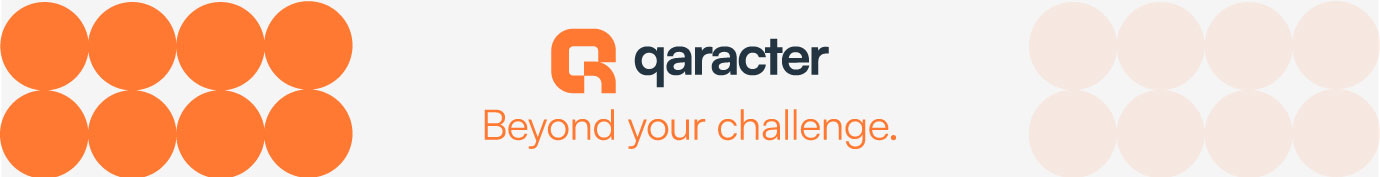8 claves para ponerle pasión a tu vida
 «Tu trabajo es descubrir tu trabajo y luego entregarte a él de manera incondicional», decía el poeta Rabindranath Tagore. Busca aquello que te apasiona y hazlo tu modo vida. No es una opción, es una obligación si quieres bienestar emocional y material en tu vida. Sácale provecho a lo que te apasiona, ahí está la riqueza.
«Tu trabajo es descubrir tu trabajo y luego entregarte a él de manera incondicional», decía el poeta Rabindranath Tagore. Busca aquello que te apasiona y hazlo tu modo vida. No es una opción, es una obligación si quieres bienestar emocional y material en tu vida. Sácale provecho a lo que te apasiona, ahí está la riqueza.
Pero de manera más concreta, ¿por qué es tan importante ponerle pasión a tu trabajo y a tu vida?
1. La pasión es energía. El talento siempre ha necesitado de energía –los retos ambiciosos cuestan mucho– y no hay mejor estimulante que la pasión. Un conocido empresario afirmaba: «Sin pasión no tienes energía y sin energía no tienes nada. En el mundo no hay nada grande que se logre sin pasión». En cualquier ecuación cuyo resultado final aspire al éxito, no puede faltar su principal motor: la pasión. Cualquier persona que sea halagada por ser un referente en su sector, profesión o actividad, está enamorada de su trabajo.
2. La pasión derrota a la pereza. El ser humano tiene una tendencia natural a hacer lo más cómodo, la alternativa que le genera menos problemas, pero claro, ese camino no produce jugosos réditos. Como decía Jim Rohn, referente del desarrollo personal: «El éxito no es otra cosa que la aplicación diaria de la disciplina. La gente no consigue resultados porque prefiere hacer lo cómodo a lo necesario». La pasión consigue vencer esos inconvenientes y convierte en agradables los sacrificios a realizar por una buena causa. La pasión no es otra cosa que el amor a la tarea.
3. La paciencia es ambiciosa. Y la ambición es lo que mueve el mundo, lo que hace avanzar a las sociedades y a la humanidad. Si no fuese por la ambición, todavía estaríamos en la Prehistoria. Pues bien, cuando uno siente pasión por algo, siempre quiere más, porque la finalidad de la vida siempre es el crecimiento. Una persona que deja de crecer empieza a decrecer. No hay término medio. El espíritu de superación es el primer requisito de los ganadores, y para ello debemos ser personas apasionadas.
4. La pasión es resistente. Cuando uno se fija metas, mucho más si son ambiciosas, el camino está plagado de obstáculos: crisis, errores, fracasos, dudas, bajones, deslealtades, injusticias o envidias, entre otros. En esos momentos, lo que pide el cuerpo es abandonar, y de hecho es lo que hace la mayoría de la gente. Ahí es donde hay que demostrar fortaleza emocional y seguir pedaleando. El trabajo más duro siempre es no rendirse, y cuando uno siente pasión por lo que hace siempre es más fácil continuar remando a pesar de los nubarrones. La pasión siempre es insistente.
5. La pasión permite enfocarse. El rasgo principal que diferencia a la gente de éxito es que es experta en algo, y para ser experto en algo hay que aprender a enfocarse. Cuando uno tiene mucha pasión por algo, no tiende a dispersarse, a ir dando palos de ciego por aquí y por allá. La gente ganadora hace una cosa muy bien; la gente normal, hace muchas cosas a un nivel mediocre. Esa es la diferencia. La pasión te permite poner todas tus energías en una sola cosa para así poder hacerla de manera impecable. Cuando estás enfocado, lo difícil es no tener éxito.
6. La pasión busca la excelencia. Si disfrutas con lo que haces, siempre lo harás mejor y darás más de ti. Es de sentido común. Steve Pavlina apuntaba: «Es condenadamente difícil competir contra alguien que disfruta con lo que hace». Ponerle emoción a las cosas que hacemos es ponerle vida, y eso redunda inevitablemente en la calidad del resultado. Y esa es la mejor garantía de defensa contra la competencia, porque la competencia nunca está en los niveles de excelencia; la competencia está en los niveles de mediocridad. Ser excelente te quita de en medio a muchos competidores.
7. La pasión es creativa e inteligente. Está demostrado científicamente que la pasión aumenta la creatividad y la inteligencia. Así lo revela la ciencia. En el cerebro se ponen en marcha ciertos mecanismos –el Sistema de Activación Reticular (SAR)– que nos permiten ambas cosas, y las dos cosas –creatividad e inteligencia– son cuestiones esenciales para avanzar en la vida, porque crecer es, sobre todo, ir encontrando alternativas a los múltiples obstáculos, inconvenientes y problemas que surgen por el camino. Si tienes pasión siempre acabarás hallando lo que necesitas para llegar al destino añorado. Lo que el corazón quiere, la mente se lo muestra.
8. La pasión es contagiosa. Es una de sus principales virtudes. Las personas apasionadas siempre generan colaboradores apasionados. No es fácil resistirse a esos proyectos liderados por personas que descorchan ilusión y pasión por todos sus poros. Y esto es importante porque para lograr cualquier reto grande se necesita un equipo. Solo no se puede llegar a ningún sitio interesante. Warren Bennis, autoridad mundial en temas de liderazgo, manifestaba cierta vez: «Nunca he conocido un gran líder que no fuese apasionado. Cuando digo apasionado no me estoy refiriendo a que tenga que gritar y ser carismático. Muchos líderes son más bien tranquilos, pero cuando les oyes hablar, puedes sentir pasión».
En definitiva, cuando lo que ‘sientes’ (internamente) y lo que ‘haces’ (externamente) están alineados, hay una posibilidad de hacer algo grande. El compositor y director de orquesta argentino Ángel Mahler se refería a esta cuestión así: «El talento tiene que ver con el placer y el verdadero placer es hacer lo que te gusta». También Janet Bray Attwood, autora de El test de la pasión, es de la misma opinión: «Cuando te enfrentes a una decisión, oportunidad o elección, siempre escoge a favor de tu pasión, de esas cosas que te infunden vitalidad cuando las haces o piensas en ellas. Cuando sigas tus pasiones, amarás tu vida».
Francisco Alcaide Hernández, conferenciante, escritor y formador en liderazgo y motivación. Autor de Aprendiendo de los mejores (10ª edic.) y Tu futuro es HOY (2ª edic.). www.aprendiendodelosmejores.es | www.tufuturoeshoy.com
Artículo publicado en Executive Excellence nº134 noviembre 2016.