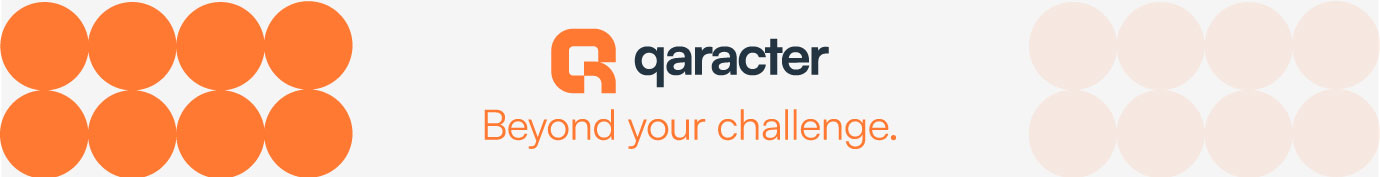2018: una ventana de oportunidad para la UE

La Unión Europea se enfrenta este año a unos cambios a nivel institucional de gran envergadura que marcarán el destino del proyecto comunitario. Se trata de un entorno de gran incertidumbre, pero que también ofrece importantes oportunidades, puesto que se desarrolla en un escenario de recuperación económica más fuerte de lo esperado. Así lo señaló Juergen B. Donges, catedrático emérito de Ciencias Económicas de la Universidad de Colonia y Senior Research Fellow del Cologne Institute for Economic Policy, durante su conferencia en la Fundación Rafael del Pino. El profesor concedió una entrevista a Executive Excellence en la que, como es habitual, ofreció una interesante reflexión sobre los asuntos más candentes de la actualidad económica internacional.
FEDERICO FERNÁNDEZ DE SANTOS: En el encuentro sobre energía organizado recientemente por ESADE en el que participaron Javier Solana y Josu Jon Imaz, me llamó la atención la perspectiva de inversión racional desde el punto de vista económico que ellos defendían. Europa genera un 12% del dióxido de carbono a nivel mundial, una cifra que está lejos de su impacto como producto interno bruto, y el proceso de mejora es más costoso a medida que se avanza en la descarbonización. La industria europea, en concreto la automoción, ha hecho un gran esfuerzo para reducir la contaminación en el continente. ¿Hasta qué punto es razonable presionar en estos entornos desde un punto de vista local, cuando estamos hablando de un problema global?
JUERGEN B. DONGES: Permítame felicitarle por la pregunta, ha puesto el dedo en la llaga. Me irrita mucho la idea de que si Europa toma medidas para reducir las emisiones tóxicas se contribuye de forma extraordinaria a la lucha contra el cambio climático, porque, en términos generales, la contribución del viejo continente es mínima, aunque sí nos repercute completamente en el coste. Las emisiones de dióxido de carbono y demás gases con efecto invernadero no se paran en las fronteras, y deberíamos actuar de forma global para conseguir un objetivo más eficiente a un coste relativamente bajo y con un rendimiento lo más alto posible.
Un primer paso para conseguirlo son los acuerdos internacionales que se cierran en encuentros como el de París, pero hay que tener en cuenta que algunos países, como China, son responsables de gran parte de la contaminación, por lo que ellos tendrían que reducir más sus emisiones. Estos acuerdos internacionales solo tienen sentido si todos reman en la misma dirección, pero conseguir esto es muy difícil. En Alemania, los dirigentes políticos no se ponen de acuerdo en cómo realizar el proceso de descarbonización, y a este ritmo no van a conseguir el objetivo que ellos mismos se marcaron en cuanto a reducción de emisiones. Incluso en un país como el mío, que presume de conciencia ecológica, a la hora de la verdad se imponen los intereses de determinados sectores.
No se cierran las minas de carbón bajo la premisa de que se eliminarían munchos puestos de trabajo, pero si realmente hay un problema de cambio climático y se quiere hacer algo, habrá que crear puestos de trabajo en otros sectores. El problema es que todo este proceso tiene un coste, y durante muchos años se han discutido políticas medioambientales como si estas fueran gratis y bastara con la buena voluntad.
F.F.S.: Las centrales nucleares son uno de los asuntos políticamente más incorrectos. Lo ocurrido en Alemania con el cierre de todas las plantas es un ejemplo claro, pero los expertos del MIT aseguran que todos los residuos nucleares del mundo caben en un estadio de fútbol mediano. También recuerdan que en EE.UU. en los últimos 50 años no ha habido ni una sola víctima por problemas nucleares. Entonces, ¿por qué esta animadversión a una de las fuentes más interesantes en cuanto a contaminación, productividad y eficiencia a la hora de generar electricidad?
J.B.D.: Es un tema muy pasional en el que es difícil argumentar racionalmente. Es más, todos aquellos que están en contra de la energía nuclear cogen como ejemplo los accidentes de Chernóbil y Fukushima, pese a que este último fue derivado de un tsunami, no un fallo estrictamente nuclear.
Por otro lado, estamos viendo que algunos países como Reino Unido están volviendo a abrir sus centrales nucleares, porque se han dado cuenta de que producen una energía muy eficiente, siempre y cuando exista una estricta regulación que controle la seguridad de la producción. Además, siempre es bueno que el mix energético sea diverso, y no centrarse únicamente en las oportunidades que ofrecen las renovables.
El debate nuclear, al igual que el cambio climático, no están abiertos a discusiones, porque llegan al corazón de mucha gente.
Los expertos en ciencias naturales no pueden afirmar con rotundidad que las catástrofes naturales que han ocurrido en los últimos años sean producto del calentamiento global, pero siempre que hay inundaciones o huracanes se achaca a esta problemática. Los portavoces oficiales de Naciones Unidas, incluidos los innumerables académicos de pensamiento ecológico en casi todos los países, se han adjudicado el monopolio del conocimiento e ignoran cualquier otro diagnóstico que no sea el de advertir sobre el cambio climático y sus consecuencias devastadoras. Sin embargo, hay evidencias de que hace cientos de años ocurrieron otras catástrofes parecidas sin que hubiera, que se sepa, emisiones contaminantes. La sociedad no se ha parado a pensar que todos estos accidentes pueden ser producto de fases cíclicas que atraviesa el planeta. Lo único que podemos hacer es procurar que los programas y políticas que se diseñen en este sentido no comentan demasiados errores y no fomenten la ilusión en la ciudadanía de que se puede crear el paraíso terrenal, porque no es así.
El medio ambiente está para que se le utilice, no para que se le adore, y lo que tenemos que hacer es utilizarlo de una forma sensata y racional instaurando mecanismos como el de precios para reducir emisiones contaminantes, porque es la única forma de que las empresas y las personas cambien su comportamiento, lo que harán cuando las emisiones que generan no les salgan gratis.
Otro punto importante es que cuando tratamos estos temas, muchas veces se nos olvida pensar en las alternativas. Ahora todas las miradas se centran en el coche eléctrico, pero a lo mejor puede haber otras tecnologías igual y más eficientes.
Es una ‘arrogancia científica’, como decía Friedrich von Hayek, Premio Nobel de Economía 1974, que un gobierno crea saber cuál es la mejor tecnología para alcanzar un determinado objetivo. Si se quieren disminuir las emisiones, el gobierno debería hacer un calendario que marque los ritmos de las reducciones y, después, dejar a la industria que desarrolle la idea utilizando la tecnología innovadora que considere más adecuada. Definamos los objetivos y dejemos que sea el mercado en libre competencia quien decida cómo alcanzarlos. Aprovechemos la creatividad de los individuos.
F.F.S.: Un interesante aspecto que ha mencionado es el hecho de poner precio a la contaminación. ¿Qué importancia tendría contar con una política global sobre el precio del CO2 atmosférico?
J.B.D.: Un método consistiría en introducir un gravamen conductor como el desarrollado por el célebre profesor británico Arthur Pigou hace casi cien años, con el fin de encarecer el consumo de productos energéticos e incentivar así su ahorro. Sería un sistema mucho más eficiente, pero habría que diseñar una política internacional conjunta para que no se produjeran desvíos, porque si solo se activase este mecanismo en la Unión Europea, la industria el automóvil se trasladaría a otros países y el problema continuaría.
Cuando tienen lugar cumbres como la de París, el primer objetivo es concienciar a todo el mundo de que hay que reducir las emisiones, y eso solo se consigue marcando objetivos concretos. A la hora de implementarlos, creo que sería mucho más eficaz utilizar el precio que trabajar con prohibiciones o imponiendo una determinada tecnología. Si todos los países se comprometieran a encarecer las energías que más contaminan, estoy seguro de que se produciría un gran avance. El problema práctico con el gravamen pigouviano es que no sabríamos de antemano cómo dosificarlo adecuadamente, porque no conocemos las elasticidades-precio de la demanda de productos energéticos por parte de las empresas y los hogares. ¿A partir de qué precio de la gasolina reduciríamos el uso de nuestro coche?
Otra opción es negociar los derechos de emisión en base al método sugerido por Ronald Coase, de la Universidad de Chicago y Premio Nobel de Economía 1991. Los países que más contaminen deben comprar esos derechos y, de esta forma, se encontraría el precio adecuado. La bolsa de compra-venta de tales derechos de emisión que se aplica en la Unión Europea desde 2005 está basada en esta idea, pero no tiene demasiada repercusión, porque únicamente atañe a los países del proyecto comunitario. Si se aplicara a nivel global, se conseguirían importantes resultados positivos.
Sin embargo, pienso que todavía estamos muy lejos de conseguir algo así, porque los políticos quieren ser ellos los que intervienen en los mercados bajo el lema de la “supremacía de la política sobre la economía” y no se dan cuenta de que es imposible controlar todos los factores que determinan los comportamientos de los agentes económicos en una sociedad libre. Es más, ni siquiera se puede hacer en las no libres, como demuestra la experiencia. Por eso, los mecanismos de precios son los más adecuados.
Por ejemplo, cuando se produjo la primera crisis del petróleo en 1973, todos los países, menos Alemania, regularon los precios de la gasolina, imponiendo un tope al encarecimiento. El ministro de economía alemán, sin embargo, dejó que el precio de la gasolina se disparara, y fue entonces cuando la industria del automóvil comenzó a fabricar motores que consumían mucho menos combustible. Fue la mejor forma de sacar el mejor provecho a esa situación creada por el monopolio de la OPEP.
Dejar que la competencia se regule a través del mecanismo de precios es algo tan natural que funciona incluso cuando vamos a comprar al supermercado. Una persona está acostumbrada a comprar determinados productos, pero si de repente sube mucho el precio de un producto que compra habitualmente, el consumidor deja de comprarlo o lo sustituye por otro.
F.F.S.: Entonces, ¿el problema es la regulación del impacto social?
J.B.D.: Efectivamente. Los grupos de interés rápidamente instrumentalizan esta situación y generan confusión en la sociedad. Hablan de competencia desleal, de explotación del trabajador y de desigualdad social. Los populismos de derecha e izquierda que han surgido en los últimos años se basan en un relato que yo considero insidioso, porque no está basado en ninguna evidencia empírica. El síndrome de la posverdad está muy en boga actualmente, como vemos en Cataluña con los argumentos que esgrimen los independentistas para justificar su causa, y en Estados Unidos con los planteamientos proteccionistas del presidente Trump.
Los medios de comunicación tienen en este ámbito una importante labor, pero muchos no lo hacen porque de alguna forma están económicamente controlados. A lo largo de la historia se han producido muchos cambios motivados por la insistencia de los medios de comunicación. Mucha gente critica el poder estos tienen en una sociedad, pero bajo mi punto de vista desempeñan un papel imprescindible, porque la información que publican cala en la sociedad y acaba llegando a los políticos.
Esto está ocurriendo en algunos países con la negociación del Marco Financiero Plurianual para la UE (2021-27). La Comisión Europea ha presentado un proyecto de presupuesto que plantea un aumento del gasto (en un 18,5%) y aboga por incrementar la contribución de cada país al 1,11% del PIB comunitario (actualmente: 1%); el Parlamento Europeo quiere incluso más, un 1,3%. Ni los comisarios europeos, ni los eurodiputados parecen estar dispuestos a preguntarse si en la era de la digitalización es razonable que la partida agrícola continúe teniendo un enorme peso en el presupuesto comunitario (un 30%), solo porque a Francia le guste que así sea. Tampoco parece preocuparles que los subsidios procedentes de los Fondos Estructurales de la UE, que constituyen otra de las grandes partidas del gasto presupuestario, continúen otorgándose incluso a países avanzados, en vez de concentrarlos exclusivamente en los países más necesitados, que son los del Este europeo. Si se redujeran estos gastos, aunque solo fuera en un 1 o 2%, quedarían liberados varios miles de millones de euros para financiar otros proyectos, los de futuro. Las negociaciones van a ser duras, porque los países que están dispuestos a incrementar su contribución financiera al presupuesto de la UE (liderados por Alemania y Francia, con el apoyo de España) se ven enfrentados a numerosos socios (capitaneados por Austria y Holanda) que reclaman una reducción del gasto comunitario, dada una futura UE con un Estado miembro menos (Reino Unido).
En numerosos países europeos ya se ha abierto el debate público sobre la oportunidad que representa el Brexit para racionalizar el gasto, en vez de subirlo. Estoy seguro de que este incremento no se va a materializar, porque en Holanda y Austria ya se han formado grupos que apuestan por buscar alternativas más eficientes.
El año 2018 va a ser crucial para el destino de la UE, puesto que hay que empezar a prepararse para los cambios institucionales que nos esperan a nivel europeo en 2019, como los comicios al Parlamento Europeo y la designación del próximo presidente de la Comisión Europea en sustitución de Jean-Claude Juncker, que no vuelve a presentar candidatura; la elección de un nuevo presidente del Consejo Europeo (el mandato de Donald Tusk caduca el 30 de noviembre de 2019); y la designación del sucesor de Mario Draghi al frente del BCE, que tomará posesión del cargo en noviembre del año que viene.
Se trata de un momento especialmente propicio para aprovechar la ventana de oportunidad, dado que la recuperación económica en Europa se ha consolidado más de lo esperado. Es el momento, por tanto, de diseñar y emprender con determinación y ambición unas políticas racionales que potencien el crecimiento de la economía y la creación de empleo, y contribuyan así a reforzar las fuentes de la prosperidad y del bienestar social.
Que quede bien claro: la responsabilidad recae en primer lugar en los gobiernos nacionales, no en las instituciones europeas. Son los gobiernos los que mejor conocen la situación económica y social del país, las peculiaridades de sus mercados y los factores idiosincráticos de la sociedad, por lo que saben perfectamente lo que hay que hacer. Los gobiernos no pueden y no deben esperar que la UE les saque las castañas del fuego. Si rehúyen su responsabilidad se les plantearía un dilema: la UE o bien no puede resolver el asunto por falta de medios y competencias, o bien impone medidas que no son de agrado en el país en cuestión, como ha sucedido con los rescates de países excesivamente endeudados.
A nivel supranacional, tampoco hay tiempo que perder para encauzar las grandes tareas que están sobre la mesa, como son las futura política migratoria, la creación de un mercado digital único, y el robustecimiento de la arquitectura de la eurozona. Estas tareas habría que abordarlas mientras nuestros líderes políticos tengan la cabeza libre para ello y no estén absorbidos por campañas electorales europeas, es decir, en este año.
F.F.S.: Hace unos días me reuní con varios expertos del MIT que se encuentran desarrollando un programa para incrementar el valor entre estrategia e implementación. La puesta en marcha de estrategias es una actividad crítica, dado que es la primera fuente de pérdida de valor. En los entornos profesionales, y también en los gobiernos, la complejidad en los procesos de toma de decisiones ha aumentado notablemente como consecuencia de las tensiones reinantes y los diversos factores que influyen en ellos. ¿Hasta qué punto se está haciendo difícil implementar dinámicas racionales en el espacio europeo?
J.B.D.: La evolución política que están experimentando los diferentes países de la Unión Europea está haciendo que los parlamentos estén cada vez más fragmentados. En los últimos años han surgido nuevos grupos políticos, y formar gobiernos con una mayoría absoluta se hace cada vez más difícil. La toma de decisiones es compleja porque las diferentes formaciones necesitan consensuar. Lo hemos visto recientemente en Alemania, y también en Italia, donde el presidente ha reconocido que, probablemente, sea necesario convocar nuevos comicios.
En esta situación se pueden dar dos circunstancias: que el país se haga ingobernable (como está pasando en Italia, y como también ocurrió en España), o que se constituya un gobierno en base a acuerdos o coaliciones formales -como ha sido el caso de Alemania- en busca de un denominador común que, muchas veces, es mínimo. Al mismo tiempo, todos los partidos o grupos que entran en una coalición quieren ser visibles durante la legislatura para mantener su identidad porque, si no es así, corren el peligro de perder votos. Esta forma de actuar complica mucho la situación.
No tengo nada en contra de las coaliciones, pero recuerdo que en otros tiempos los líderes políticos anteponían los objetivos de interés general a los del partido, y eso hoy en día no está garantizado. Uno tiene la impresión de que se anteponen los intereses particulares como ha pasado con el caso de España con Cataluña.
También se ha complicado considerablemente el proceso de ejecución. La política migratoria, por ejemplo, contempla que solo puedan entrar al mes un determinado número de personas, pero a la hora de llevar esto a la práctica comienzan a surgir dudas como: si un mes no se alcanza el máximo permitido, ¿en el siguiente se podría permitir entrar a más personas?
Las incertidumbres son numerosas, pero es el precio que tenemos que pagar por tener una democracia. Ahora, la ciudadanía apuesta por tener gobiernos más diversos y el sistema de bipartidismo está quedando cada vez más lejos.
F.F.S.: Hablando de los problemas que generan las democracias, Ngaire Woods, decana de la Blavatnik School of Goverment, aseguraba en una entrevista que nos concedió recientemente que los referéndums obstaculizan este sistema político, porque cuando los gobernantes elegidos pasan al pueblo la responsabilidad de decidir sobre cuestiones complejas, se están negando a asumir su función. ¿Qué opina de esta afirmación?
J.B.D.: La suscribo cien por cien porque, además, cuando se trata de situaciones difíciles, se corre el riesgo de que el pueblo no entienda la cuestión correctamente.
A la hora de la verdad, en la mayoría de los referéndums los votantes no opinan sobre el asunto en sí, sino que emiten un juicio de valor sobre la labor general del gobierno. No estoy seguro de que todas las personas que votaron a favor del Brexit estuvieran de acuerdo con salir de la Unión Europea, optaron por el sí porque estaban hartos del gobierno de Cameron. El primer ministro no tenía ninguna necesidad de convocar un referéndum, pero actuó movido por planteamientos cortoplacistas con el objetivo de paliar las presiones internas que había dentro de su formación política.
Por regla general, se piensa que convocar un referéndum es un acto muy democrático, pero las consecuencias pueden ser devastadoras. Yo, personalmente, considero bastante irresponsable la decisión de Cameron.
Cuando Francia organizó un referéndum para preguntar a los ciudadanos si el país entraba o no en la Unión Monetaria Europea, el sí salió muy justo. Si llega a ganar el no, probablemente no se hubiera producido esta integración. Estoy convencido de que muchos de los franceses que dijeron “no al euro” estaban diciendo no al gobierno de Jacques Chirac, y ese es el problema de los referéndums.
Sin embargo, hay determinados países, como Suiza, que tienen este sistema estudiado. También tienen una democracia representativa, pero están acostumbrados a involucrar a la ciudadanía en las decisiones. Así, cuando se presenta un caso concreto se inicia un intenso debate público, y el pueblo lo que hace es avalar o no una decisión que había tomado antes el parlamento. Pero esto no tiene por qué ser así en todos los sitios.
F.F.S.: Me llama la atención la diferencia que existe entre la estructura política de los países del sur y los del norte, donde se realizan acuerdos por el bien común. Países como Alemania son ejemplo de acuerdos, mientras que los del sur son ejemplo de victoria. ¿Cree que los países del sur deberíamos fijarnos en el concepto político nórdico?
J.B.D.: He de decir que, en el caso alemán, no es oro todo lo que reluce. Sin embargo, es cierto que en Alemania los líderes políticos, en general, actúan bajo una premisa: todos los grupos que están en el parlamento han sido votados democráticamente y, en principio, hay que negociar con ellos. No se puede vetar a nadie y, por eso, existe un largo historial de gobiernos de coalición. Únicamente ha habido un gobierno con mayoría absoluta en una legislatura en los años 50, con Konrad Adenauer como canciller. Bajo mi punto de vista, esta forma de gobierno tampoco es buena porque suele dar lugar a comportamientos arrogantes y despectivos frente a los otros grupos parlamentarios.
La única excepción a la regla de hablar con todos que ha tenido lugar en Alemania se ha producido recientemente con el partido radical de ultra derecha, la AFD, cuando todas las formaciones políticas en el Bundestag se han negado a negociar con ellos, dadas las posturas xenófobas y antieuropeítas de sus líderes. El partido socialdemócrata, por su parte, ha renunciado a formar gobierno con tal de no tener que pactar con el partido de extrema izquierda, ya que no comparte con ellos ni un solo pilar esencial, como la pertenencia de Alemania a la OTAN y al euro.
Con esto quiero decir que no basta con la disponibilidad para llegar a acuerdos, también se debe ser fiel a unos principios esenciales. Hay ciertas cosas que no son negociables, y aunque se pueda hablar con partidos radicalmente distintos ideológicamente, nunca se podrá formar un gobierno con ellos mientras no compartan los valores fundamentales.
Volviendo a España, me preocupa el hecho de que los políticos no sean capaces de ponerse de acuerdo en cosas básicas como, por ejemplo, la educación, que es una materia clave para el futuro de todos los países.
Se sigue diferenciando entre políticas de derechas y de izquierdas, cuando lo que habría que hacer es distinguir entre políticas buenas y malas, no cambiar todo el sistema en función del partido que gobierne. Tampoco entiendo por qué tras las últimas elecciones Ciudadanos no entró en el gobierno y asumió sus responsabilidades. Al igual que lamento que el PSOE no haya considerado la posibilidad de formar un gobierno de gran coalición con el PP con el fin de realizar proyectos económicos y sociales de calado en bien de la sociedad española. El eslógan del “no es no” es de una simpleza política e intelectual que una sociedad moderna no debiera tolerar.
La cultura política española todavía tiene mucho recorrido para alcanzar los niveles que tenemos en otros países europeos. En los países del norte los gobernantes tienen asumido que no pueden aspirar a hacer las cosas a su manera, porque la ciudadanía espera que se compartan criterios y objetivos, y esto obliga a las formaciones políticas a ceder mutuamente de alguna forma. Mi esperanza es que esta forma de actuar llegue a España también algún día.
Texto publicado en Executive Excellence nº148 mayo 2018.
Entrevista con Juergen B. Donges, catedrático emérito de Ciencias Económicas de la Universidad de Colonia y Senior Research Fellow del Cologne Institute for Economic Policy.